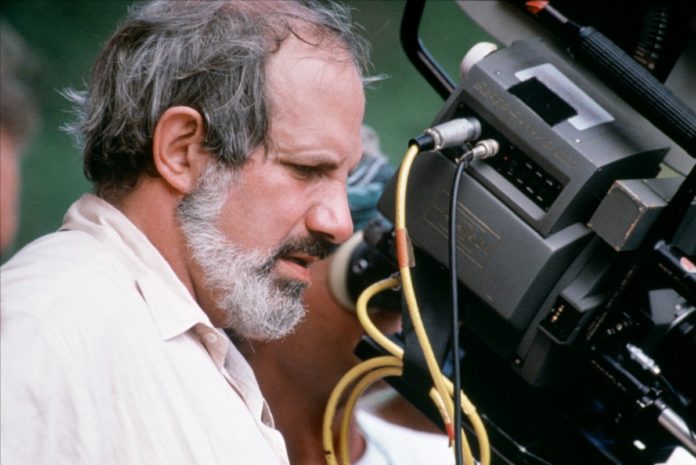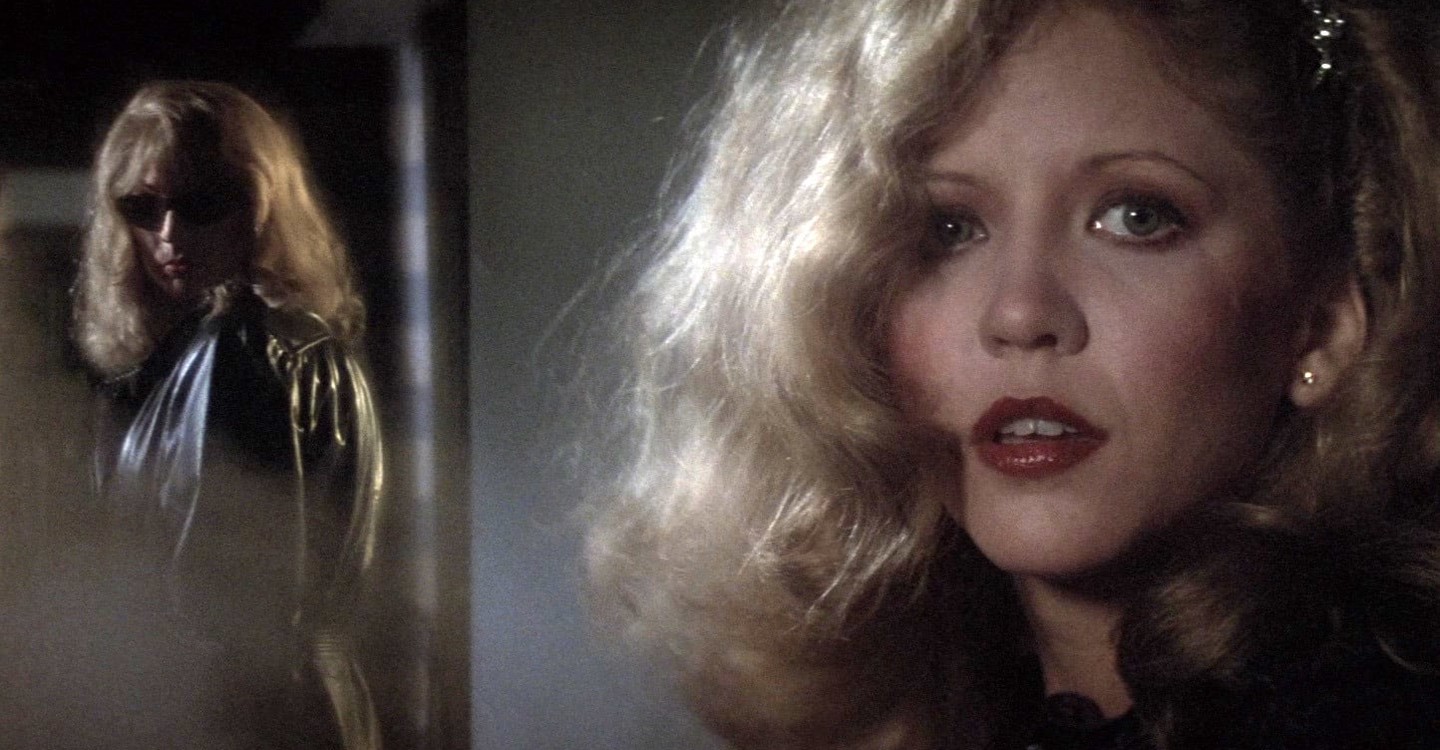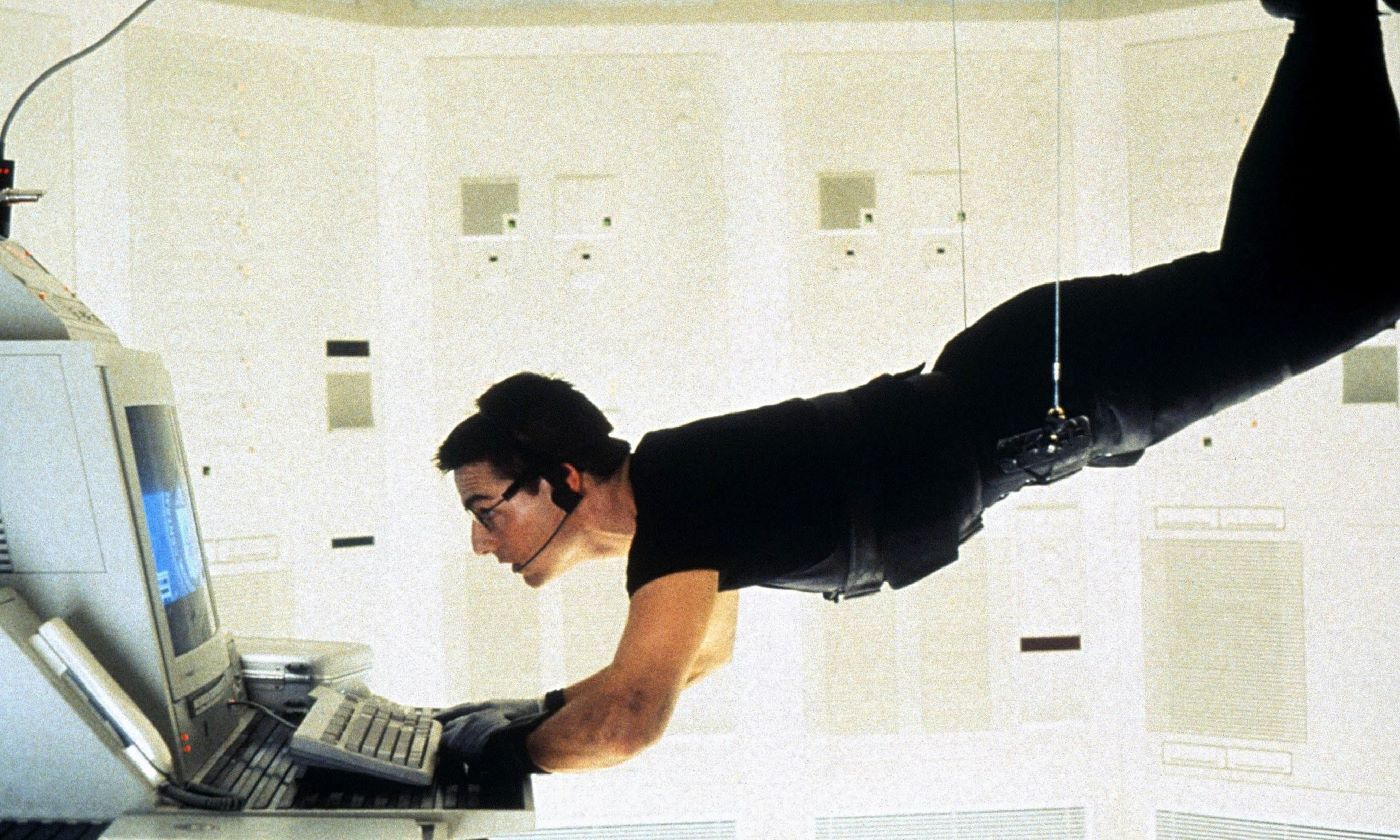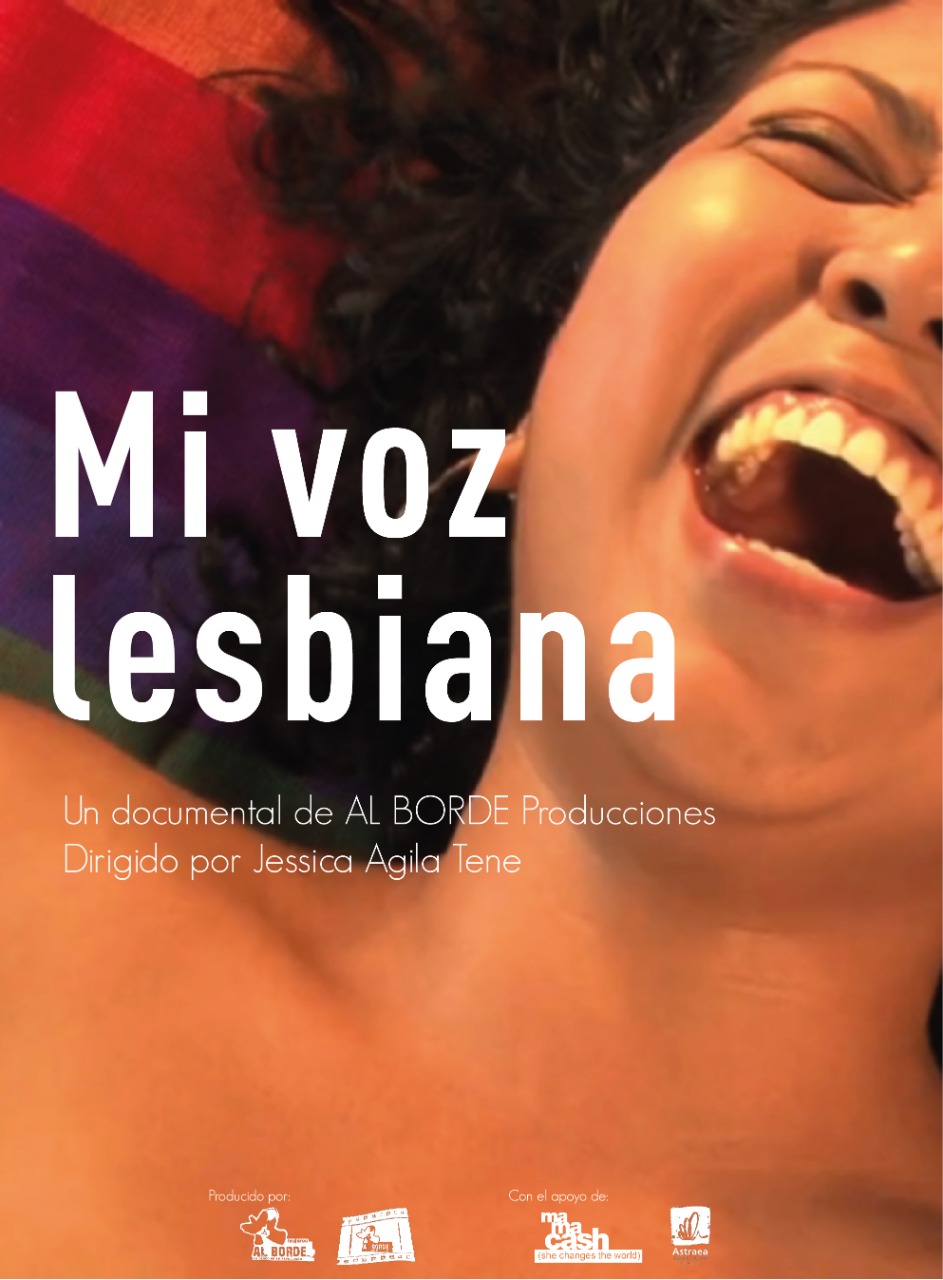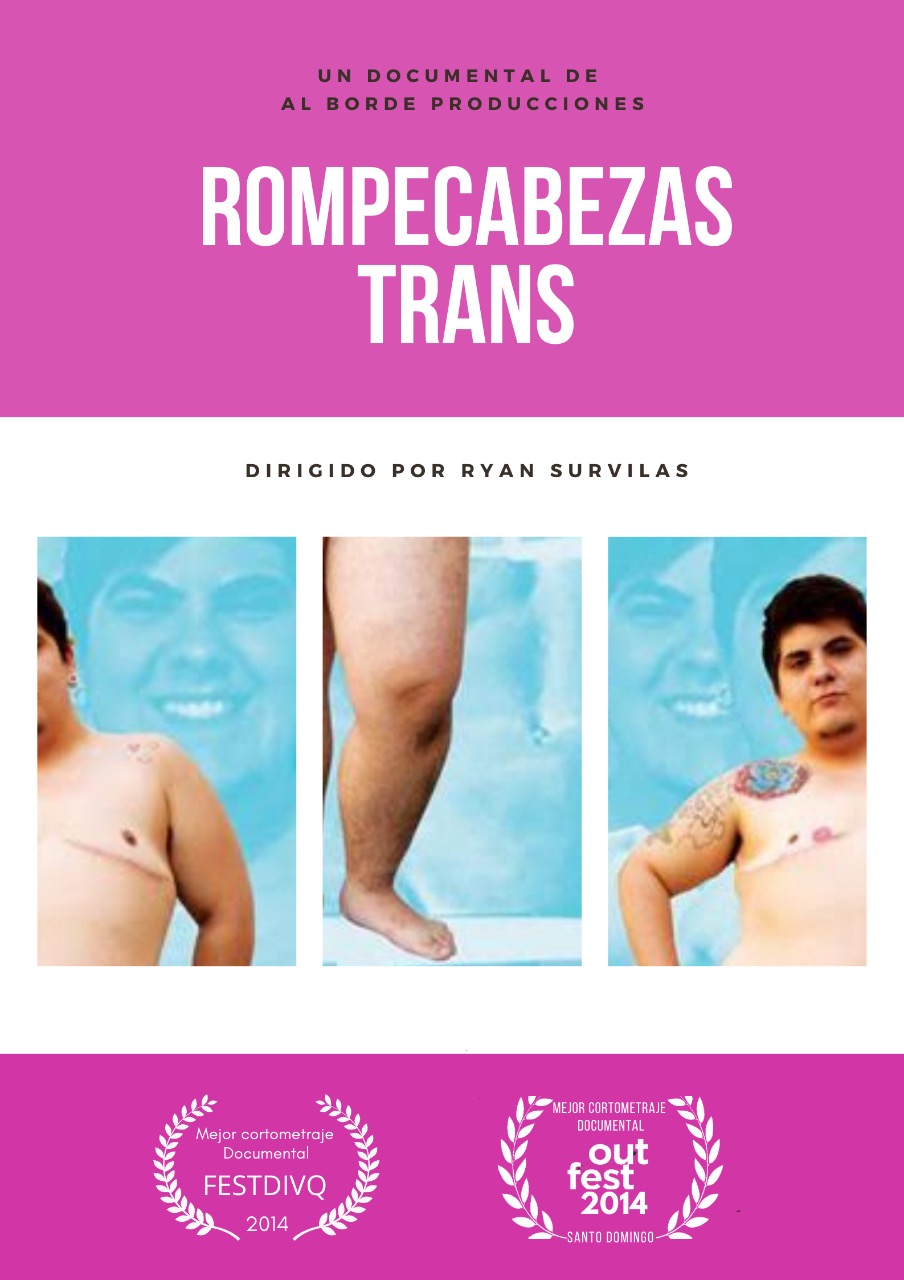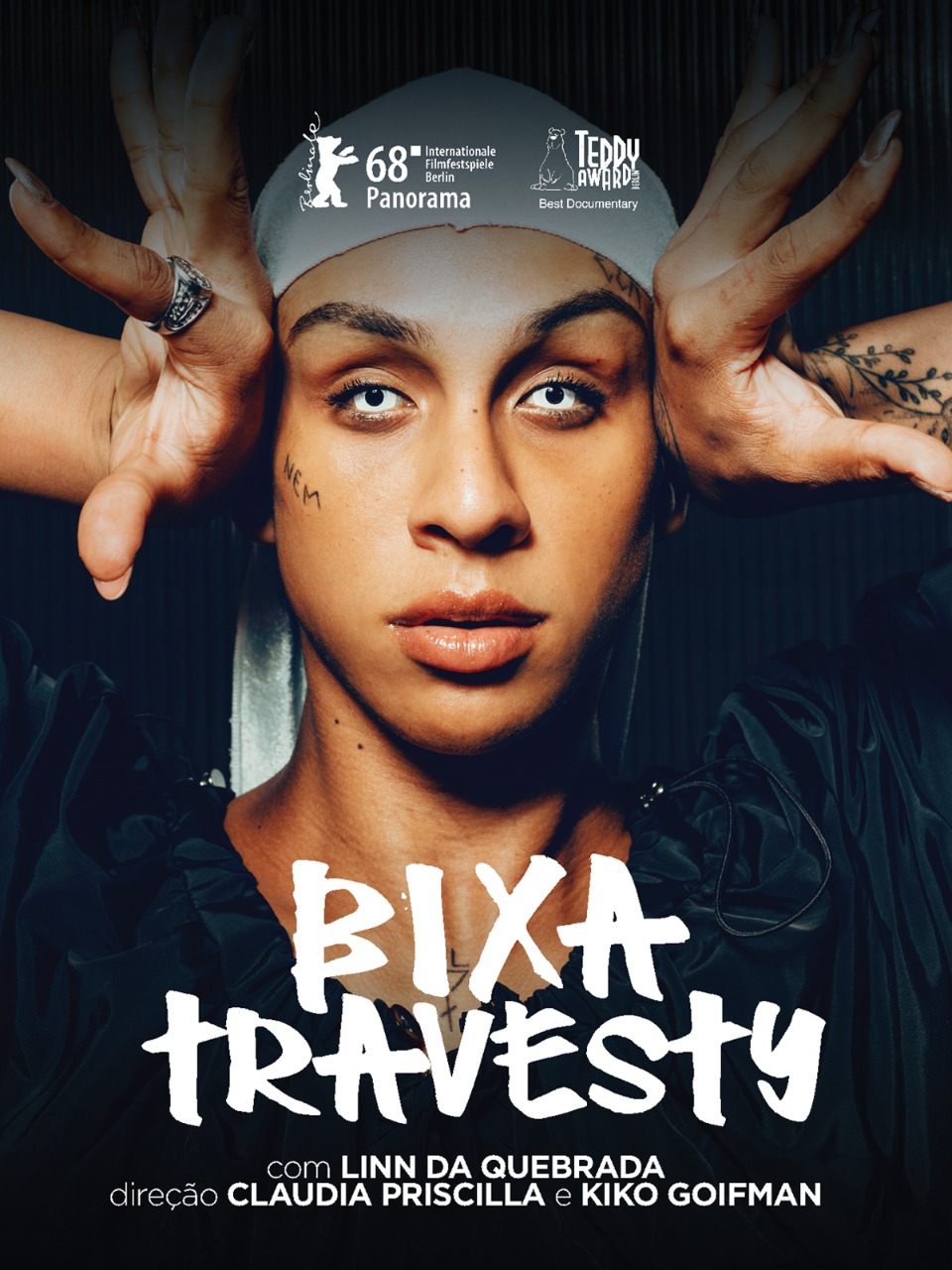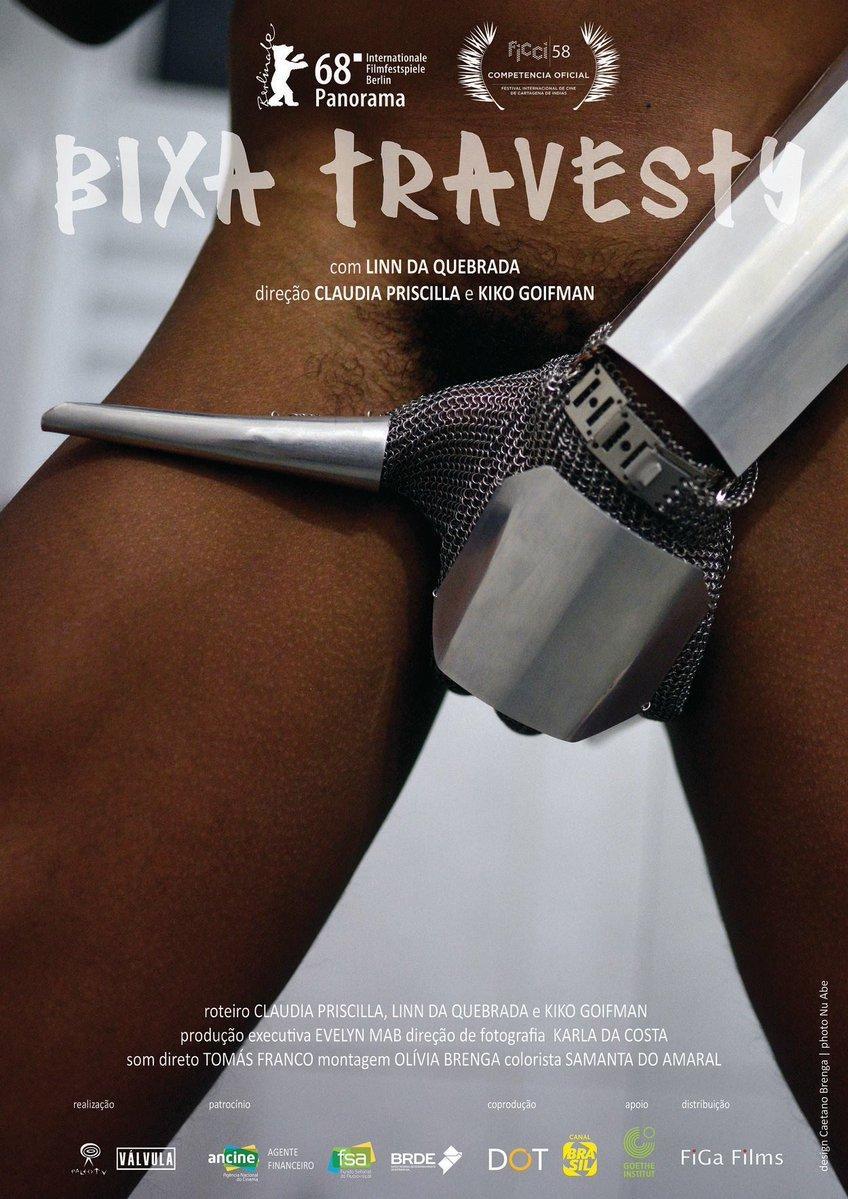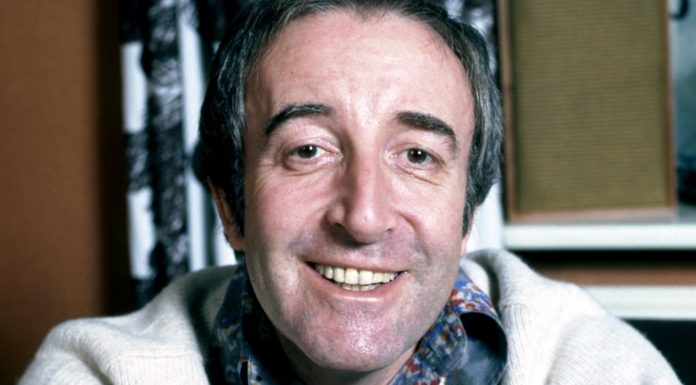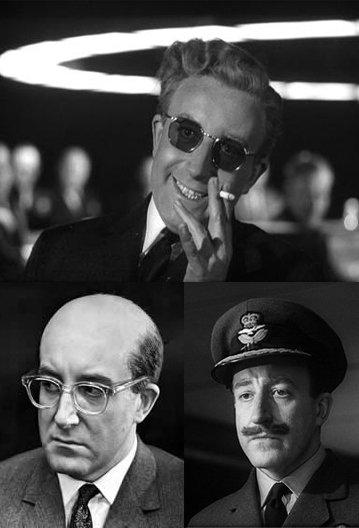Desde DOCA, Documentalistas de Argentina, compartimos 100 documentales on-line para ver, en dÃas en que el circuito de salas no tendrá actividad. El cine social y polÃtico de lxs documentalista de Argentina, desde la década del 90 del siglo XX hasta hoy. #MeQuedoEnCasa
(Si busca un tÃtulo en particular, puede apretar CTRL+F para encontrarlo)
[ 2020 ]
AFUERA
REALIZACIÓN: Juan Alaimes
SINOPSIS: El ritmo, el tiempo, la compañÃa. Todo ocurre y se escurre distinto en el aislamiento. La vida se vuelve puro adentro. Y afuera, la ausencia se verifica en cámara lenta. Sólo los esenciales están, los imprescindibles.Â
Un recorrido por la Buenos Aires de la pandemia, durante dos meses de soledades. En cuarentena.Â
DURACIÓN: 14min.
LINKÂ https://www.youtube.com/watch?v=sKa_TwWdheI&feature=youtu.be
[ 2019 ]
24NORA
REALIZACIÓN: Juan Alaimes / Pablo MartÃnez Levy
SINOPSIS: El 24 de marzo de 2018 un equipo de realizadores de Canal Abierto acompañó a Nora Cortiñas durante todo el dÃa, desde su casa hasta la Plaza de Mayo, y en todas las actividades que realizó para conmemorar el aniversario del golpe de Estado.Â
DURACIÓN: 30min.
Â
LINK https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=XLxEa4AAo98&feature=emb_title
BAZÃN FRÃAS, ELOGIO DEL CRIMEN
REALIZACIÓN: Juan Mascaró / Lucas GarcÃa
SINOPSIS: Un siglo después de la muerte de Andrés Bazán FrÃas, los internos del penal de Villa Urquiza deciden formar parte de un taller para representar la vida de este `Robin Hood tucumanoâ€
DURACIÓN: 65min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=KqRyJZD0zTU&feature=youtu.be
CUERPOS MARCADOS
REALIZACIÓN: Ciro Néstor Novelli
SINOPSIS: Graciela busca un tatuaje para ella y su danza. En ese proceso conoce a mujeres sobrevivientes de cáncer y violencia de género que comparten su mismo deseo: tatuarse y resignificar sus cicatrices. Aparece aquà la tarea creativa y solidaria de las tatuadoras Victoria Bruno y Lily Muster.
DURACION: 68min.
LINK: https://play.cine.ar/INCAA/produccion/6128
CHUBUT, LIBERTAD Y TIERRA
REALIZACIÓN: Carlos EcheverrÃa
SINOPSIS: ¿Hasta qué punto llegó la influencia de los capitales extranjeros en detrimento de las vidas de las comunidades originarias y campesinas de la Patagonia? ¿Desde qué época se producen los atropellos, las injusticias, las persecuciones y los asesinatos? ¿Cómo fue que los sucesivos gobiernos lo permitieron? Nahue y Fernanda recorren el oeste de la provincia de Chubut, desentrañando las problemáticas que relatan los mismos afectados, exponiendo las narrativas oficiales y siguiendo la historia de Juan Carlos Espina –médico en la región y diputado nacional por la Unión CÃvica Radical Intransigente–, que durante el gobierno de Frondizi forjó un movimiento polÃtico y social para obtener una reforma agraria, contra los intereses privados y su connivencia por parte del Estado.
DURACIÓN: 128min.
LINK: https://vimeo.com/361489966
DOS HORAS DE TRABAJO POR DÃA
REALIZACIÓN: José MarÃa Martinelli
SINOPSIS: Si todo el trabajo que se produce en el mundo estarÃa planificado y racionalizado en función de las necesidades de la sociedad, y si dividimos ese trabajo entre quienes puedan trabajar, se trabajarÃa 2 horas al dÃa o 10 horas a la semana. La obra nos pregunta que harÃamos el resto del dÃa si vos y todo el mundo tendrÃan que trabajar 2 horas por dÃa, y cómo ello se podrÃa lograr.
DURACIÓN: 34min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=i21FCFC0uTc
KOLLONTAI, APUNTES DE RESISTENCIA
REALIZACIÓN: Nicolás Méndez Casariego
SINOPSIS: Buenos Aires, 1975. Militantes uruguayos exiliados realizan un congreso clandestino. Su objetivo es formar un partido que vuelva a Uruguay y reorganice la resistencia contra la dictadura de Bordaberry. La denominada “Campaña Alejandra†establecerá contacto con cientos de uruguayos y se convertirá en uno de los hitos de la resistencia antidictatorial del continente.
DURACIÓN: 118min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=8Lz1qeuxASU
LA INTERNACIONAL DEL FIN DEL MUNDO
REALIZACIÓN: Violeta Bruck y Javier Gabino
SINOPSIS: La internacional del fin del mundo recorre la vida de cuatro jóvenes de la Argentina de principios del siglo XX: Pedro Milesi, Mateo Fossa, Mika Etchebéhère y Liborio Justo. Todos ellos de diferente origen social, dos obreros, una estudiante de clase media, y el hijo del dictador AgustÃn P. Justo. Esa diversidad confluye en los movimientos culturales, feministas, sindicales y polÃticos inspirados en la revolución rusa de 1917. Desde que la documentalista comienza a recorrer la Buenos Aires del siglo XXI visitando familiares, investigadores, y activistas para reconstruir su historia, el tiempo deja su cronologÃa y varios personajes con quienes se cruza se descubren como habitantes del pasado que investiga. La fusión del lenguaje de documental y ficción nos acerca a una época que se descubre con ecos y conexiones al presente. Cuenta además con escenas del libro El verdugo en el umbral del destacado escritor argentino Andrés Rivera.
DURACIÓN: 88min.
LINK: https://vimeo.com/310559962Â
[ 2018 ]
ANTÓN PIRULERO
REALIZACIÓN: Patricio Escobar – Artó-Cinebufón, con la participación del colectivo FindeUNmundO
SINOPSIS: Antón Pirulero hace un recorrido por los mecanismos, los resortes, y el funcionamiento de la “máquina de desaparición forzada en democraciaâ€.
No es fácil desaparecer una persona. El Estado lo hace. Y para que pueda hacerlo es necesario que se ponga en marcha la máquina.
DURACIÓN: 70min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=jrwsQr-fO_Y
CUBANAS, MUJERES EN REVOLUCIÓN
REALIZACIÓN: MarÃa Torrellas
SINOPSIS: Cubanas. Mujeres en Revolución es un film que rescata el rol jugado por las mujeres tanto en la lucha guerrillera como en el devenir de la Revolución, hasta llegar a la actualidad. Por el documental desfilan testimonios y vivencias de heroÃnas como Vilma EspÃn, Celia Sánchez y Haydée SantamarÃa que fueron hacedoras fundamentales del quehacer revolucionario. El documental hace un recorrido que llega hasta el presente rescatando a mujeres de diversos ámbitos y edades, para recoger sus testimonios de vida y exponer nuevamente cuánto ha significado para ellas alimentarse de los valores puestos en marcha a fines de la década del 50. Asà surgen voz e imagen de trabajadoras, médicas, cientÃficas, artistas y militantes sociales y polÃticas. A través de todas ellas van apareciendo temas históricos y actuales, que van desde la alfabetización en los años 60, el desarrollo de la educación en todas las épocas, la tenaz resistencia al bloqueo, la solidaridad, la intensa batalla cultural, y hasta el bullicio de las marchas LGTBI en defensa de la diversidad sexual.
DURACIÓN: 84min.
LINK: https://vimeo.com/277301522
DIGO LA CORDILLERA
DIRECCIÓN: Ciro Novelli
SINOPSIS: Carlos Gómez Centurión y Pat Andrea emprenden una travesÃa épica, de 10 dÃas y en mula, por la ruta del ejército sanmartiniano para plasmar enormes telas de la Cordillera del Tigre (Los Andes). Una pelÃcula sobre el arte, la amistad y los sueños.
DURACIÓN: 82min.
LINK:Â https://play.cine.ar/INCAA/produccion/5960
ENTRE GATOS UNIVERSALMENTE PARDOS
REALIZACIÓN: Damián Finvarb y Ariel Borenstein
SINOPSIS: Una particular novela de 670 páginas recorre en los ’90 sin suerte editoriales, ávida de encontrar quién la publique. Salvador Benesdra, el autor de El Traductor, era un periodista ideológicamente en crisis ante la caÃa del Muro, con miedo a perder su empleo en el diario Página/12 en el que trabajaba en la sección Internacionales, donde se sentÃa desvalorizado profesionalmente.
A principios del ’96, ya sin trabajo tras los despidos masivos en el diario, se tira desde el balcón de su departamento en un décimo piso de Congreso.
Los escritos de un Benesdra conmocionado por el triunfo del capitalismo y sus consecuencias son testimonio de un arte desgarrado que ponen en debate la globalidad, el mundo y el arte.
DURACIÓN: 94min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=kygsMPrT6zU
LAS MUERTES INVISIBLES
REALIZACIÓN: SILBANDO BEMBAS
SINOPSIS: En Argentina, cada año al menos mueren 450 trabajadores en sus puestos de trabajo debido a las precarias condiciones de seguridad. Sus casos no aparecen en los medios principales. Sus compañeros y familiares luchan para lograr justicia para ellos y mejores condiciones de seguridad para los trabajadores actuales.
DURACIÓN: 16min.
LINK: https://youtu.be/fE-Lw8i6UgUÂ
PARIR
REALIZACIÓN: Florencia Mujica
SINOPSIS: Cada dÃa cientos de mujeres dan a luz en hospitales y clÃnicas. Uno de cada tres bebés nace por cesárea. Vanesa, Mariana y Nayla están embarazadas. Cada una tiene una historia diferente pero las tres comparten un mismo objetivo: parir naturalmente y disfrutar ese momento trascendental.
DURACIÓN: 87min.
LINK: https://play.cine.ar/INCAA/produccion/6030
POR AMOR AL ARTE
Una pelÃcula de Bernardo Arias y otra de Marcelo Goyeneche
REALIZACIÓN: Marcelo Goyeneche
SINOPSIS: Bernardo cumplió 90 años y está trabajando en concretar un sueño: realizar una pelÃcula sobre “el arteâ€. Pasa muchas horas escribiendo el guión. Tiene en claro que es una tarea ardua y compleja: ¿Qué es el arte? ¿Cuándo hay arte? ¿Para qué sirve el arte? Antonio, su amigo, decide colaborar poniendo su conocimiento y trayectoria al servicio del proyecto. Marcelo conoce a Bernardo a través de Lucy, su compañera por más de 60 años, y lo encuentra en pleno trabajo. Inmerso en las incertidumbres, frustraciones y alegrÃas que supone cualquier proceso creativo. Viéndolo trabajar, algo del sueño de Bernardo, despierta en Marcelo un deseo, otro sueño. Entonces, le ofrece su ayuda, a la vez que le pide poder registrar con su mirada, su propia cámara, el trabajo cotidiano de Bernardo, y crear asà su pelÃcula. Un sueño que se va deslizando desde la obra que Antonio esculpe en la cámara de Bernardo, hacia la mirada de Marcelo. Un proyecto individual que se convierte en deseo compartido a través de los distintos relatos y de una nueva pregunta: ¿Qué moviliza a Bernardo y Antonio a seguir transitando la búsqueda del Arte?
DURACIÓN: 84min.
LINK https://play.cine.ar/INCAA/produccion/5909
UNA HISTORIA DE MADRES
REALIZACIÓN: Ernesto Gut.
SINOPSIS: La historia de las Madres de Plaza de Mayo en sus cuarenta años de lucha. Documental que propone un acercamiento a estas cuatro décadas de lucha polÃtica, no sólo durante la dictadura sino también desde el inicio de la “democraciaâ€, en el marco de la cual el Estado represor ha continuado actuando, manteniendo incluso entre sus filas a los asesinos de ayer.Â
Entrevistadxs: Nora Cortiñas, Elia Espen, Mirta Baravalle, MarÃa del Rosario de Cerruti, Osvaldo Bayer, Adolfo Pérez Esquivel, Marcela Ledo, Vicente Zito Lema, Herman Schiller y otros/as.
DURACIÓN: 102min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=GtY6JScclhM
¡YALLAH! ¡YALLAH!
REALIZACIÓN: Fernando Romanazzo y Cristian Pirovano
SINOPSIS: El dÃa a dÃa de siete personas ligadas al fútbol se ve constantemente afectado por el sometimiento que vive Palestina por parte de Israel. Sin embargo, cada una de estas personas se las arregla para poder vivir y sobrellevar todo tipo de problemas de la manera más digna posible y asà seguir disfrutando de una de sus pasiones más grandes.
DURACIÓN: 74min
LINKÂ https://play.cine.ar/INCAA/produccion/5105Â
[ 2017 ]
ACHA ACHA CUCARACHA: CUCAÑO ATACA OTRA VEZ
REALIZACIÓN: Mario Piazza
SINOPSIS: “Libertad total a la imaginaciónâ€. En los oscuros años de la última dictadura en Argentina, surgió en la ciudad de Rosario, hacia fines de 1979, una agrupación de arte experimental compuesta por jóvenes muy jóvenes, necesitados de expresar su disenso con el mortal clima imperante, a la vez que buscaban su propia identidad saliendo de su adolescencia. Ellos crearon una notable obra colectiva, efÃmera pero sustancial, que fue la respuesta más cabal que algún joven podÃa dar y darse a sà mismo en épocas de extrema represión de las expresiones más auténticas y diversas.
DURACIÓN: 76min.
LINK: vimeo.com/202946281Â Â
AGROECOLOGÃA EN CUBA
REALIZACIÓN: Juan Pablo Lepore / Nicolas Van Caloen
SINOPSIS: El documental recoge los testimonios de campesinos, consumidores, productores, trabajadores rurales y técnicos agrÃcolas que relatan la experiencia viva de la agroecologÃa cubana, una experiencia sin comparación en el mundo y que pone en tela de juicio el paradigma imperante en muchos paÃses de Latinoamérica: el agronegocio contaminante, altamente dependiente del paquete tecnológico de semillas transgénicas, agroquÃmicos y fertilizantes, y que es ofrecido por un puñado cada vez más concentrado de empresas multinacionales.
DURACIÓN: 63min.
LINK: https://youtu.be/O9-awhAqezkÂ
BIENAVENTURADOS LOS MANSOS
REALIZACIÓN: Patricio Escobar – Artó Cine
SINOPSIS: La Iglesia católica es una de las instituciones más poderosas de occidente, se constituyó como imperio y se sostiene gracias a los Estados modernos. Fue suprema en el medioevo y entendió muy bien el capitalismo. La Biblia dice: “Bienaventurados los mansos†y el dogma no se cuestiona, pero la Iglesia participa en las leyes de los Estados laicos e intenta instalar su “Doctrina Social†en toda la sociedad. Las dictaduras le otorgaron privilegios que las democracias no modifican. La Iglesia y el Estado son dos entidades jerárquicas que se necesitan mutuamente, llevando a la concreción lo que León XIII dijera metafóricamente: “La Iglesia sin el Estado es un alma sin cuerpo. El Estado sin la Iglesia es un cuerpo sin almaâ€. “Bienaventurados los mansos†te muestra por qué los gobiernos se arrodillan ante la Iglesia católica y cuáles son los negocios ocultos del Vaticano.
DURACIÓN: 81min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=quehqFxjezUÂ
BIRRILATA UNA VUELTA EN TRENÂ Â
REALIZACIÓN: LORENA YENNIÂ
SINOPSIS: Hablamos de cine latinoamericano. Un viaje de tantos posibles que transcurren en el tiempo atravesando un diálogo entre el ilusionista y cineasta George Meliès quien plantea a principio del siglo XX que “El cine tiene la capacidad de atrapar los sueños†y el poeta y cineasta Fernando Birri que a principios de siglo XXI completa preguntando “Cuales son los sueños que aún no hemos soñadoâ€
DURACIÓN: 62min.
LINK:Â https://vimeo.com/156999749?fbclid=IwAR2wi3Y1-lcMU5Tlf-4rDmMFbyTyy9uy_SrXnZoTUK8AX8pj-R7v6wVa1RMÂ
EL FUTURO LLEGÓÂ
REALIZACIÓN: Fernando Krichmar – Omar Neri / Producción: Alejandra Guzzo / Grupo de Cine Insurgente
SINOPSIS: Desde principios del siglo XX, Ingeniero White –puerto comercial de BahÃa Blanca- es un lugar de afincamiento de muchos inmigrantes europeos, proletarios que vivieron una época floreciente en la década del 50´, que les permitió cumplir el sueño de enviar a uno o varios hijos a la universidad. Pero con la instalación de uno de los mayores polos petroquÃmicos de Argentina, esos tiempos prósperos se transformaron en el centro de un combate de clases, destinado a desentronizar un poder superior al de la gente, el de las multinacionales que se fueron adueñando del futuro, amparadas en el discurso del progreso.Â
DURACIÓN: 90min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=yPbsmgf8cZw
LA CENA BLANCA DE ROMINA
REALIZACIÓN: Hernán MartÃn / Francisco Rizzi
SINOPSIS: El caso de Romina Tejerina, una adolescente que mata a la hija engendrada por una violación, devela la impunidad de la violencia sexual y la epidemia de madres niñas y adolescentes. Miles de mujeres en todo el paÃs toman la defensa de Romina y apuntan a la responsabilidad de Iglesia y el Estado.
DURACIÓN: 62min.
LINK https://play.cine.ar/INCAA/produccion/4383
LOS DÃAS NORMALES
REALIZACIÓN: Ximena González
SINOPSIS: En La Villa de los Santos, a 250 km. de Ciudad de Panamá, se aproxima un nuevo aniversario de la invasión de Estados Unidos. DÃa a dÃa, el olvido le gana terreno al recuerdo, aunque este se niega a desaparecer y retorna desde lejos.
DURACIÓN: 5’20’’
LINK: https://vimeo.com/240398300
MAXI KOSTEKI. CONSTRUCTOR DE CAMINOS
REALIZACIÓN: En Movimiento TV
SINOPSIS: Un recorrido por la historia fragmentaria de Maximiliano Kosteki, asesinado por la policÃa en una manifestación popular en 2002, desde la perspectiva de Joel, un joven de hoy, con inquietudes artÃsticas, solidarias y polÃticas como las suyas. En su viaje iniciático, Joel seguirá los pasos de Maxi, guiado por los interrogantes que signaron su vida: ¿Quién era Maxi? ¿Qué hacÃa Maxi ahÃ?
DURACIÓN: 90’
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=LCHZVzcbwsw
NI UN PIBE MENOS
REALIZACIÓN: Antonio Manco / Producción: Mascaró Cine
SINOPSIS: El 7 de septiembre de 2013 en Zavaleta, un humilde barrio de la Ciudad de Buenos Aires, dos bandas ajenas al barrio se disputaban una casa abandonada donde se vendÃa droga. La zona estaba liberada por GendarmerÃa y Prefectura, a tal punto que se dispararon más de 105 tiros con armas de guerra durante tres horas. Uno de los disparos entró por la ventana de una casa e impactó en la cabeza a Kevin, un nene de 9 años, mientras buscaba refugio abajo de una mesa. Su familia y su comunidad reaccionan uniéndose. Los vecinos, nucleados en la organización La Poderosa, van encontrando un sentido que trasciende las reivindicaciones inmediatas. Y allá donde se sufren las consecuencias de un Estado ausente, la cámara descubre una humanidad presente. Después de tres años acompañando a familiares y vecinos, la identidad de las villas se refleja en las diferentes historias de sus protagonistas, entre la que se destaca la palabra de un villero reconocido mundialmente: Diego Armando Maradona. NI UN PIBE MENOS es un grito poderoso de todas las comunidades de América Latina.
DURACIÓN: 68min.
LINK: https://vimeo.com/user4912401/niunpibemenosprensa
[ 2016 ]
EL PADRE DE TODOS NOSOTROS… (en proceso)
REALIZACIÓN: Grupo de Cine Insurgente
SINOPSIS: Estas imágenes son producto de una charla que tuvimos con Fernando Birri en la Escuela de cine de San Antonio de los Baños en Cuba en invierno de 2003. El padre de todos nosotros…es un proyecto en proceso.
DURACIÓN: 27min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=CGZuBkSEciA
MOCASE, LA ALTERNATIVA CAMPESINA
REALIZACIÓN: Gustavo Caro, Daniel Gerez
SINOPSIS: El Movimiento Campesino de Santiago del Estero, surgió a partir de la problemática de tierra de familias campesinas indÃgenas con empresarios que decÃan ser dueños de la posesión de las comunidades. Con los años el fortalecimiento de la organización a nivel provincial ha permitido frenar desalojos, ampliar el trabajo de base y territorial, generar espacios para la juventud, las mujeres, fortalecer producción comunitaria, la relación con otras organizaciones provinciales, continental y mundial. Asàse ha ido construyendo el Movimiento Nacional Campesino IndÃgena, hoy un espacio construido entre organizaciones campesinas, indÃgenas y barriales. Las banderas por la SoberanÃa Alimentaria, las Semillas Criollas, la educación transformadora e inclusiva de conocimientos populares que va aconteciendo en la Escuela de AgroecologÃa, en la UNICAM SURI, son parte del hacer la reforma Agraria integral y Popular. Este documental ha sido realizado conjuntamente con un equipo humano, comprometido en visibilizar una realidad del paÃs, la lucha por la tierra, de un sistema productivo que debe disputar a cotidiano con la pretendida imposición del sistema del agronegocio.Â
Es una primera parte de cuatro que han sido proyectada compartir.
DURACIÓN: 26min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=UHaBKawi5Ko
LA CÃSCARA ROTA
REALIZACIÓN: Florencia Mujica
SINOPSIS: En 2008, Elsa y Oscar, inmigrantes bolivianos, trabajadores de la empresa avÃcola Nuestra Huella, concurren al estudio jurÃdico de los Doctores Sernani y GarcÃa, para iniciar una demanda laboral. Los letrados advierten en el relato de los denunciantes una situación más que grave, y visitan la granja, ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires. Allà comienzan a develar una trama de explotación familiar, oculta tras la producción de una de las principales exportadoras de huevos de Argentina. Abogados y trabajadores iniciarán un proceso irreversible de organización y coraje que pondrá en jaque a la empresa y sus cómplices.
DURACIÓN: 83min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=KGuYK2qaD2M
OLVIDALOS Y VOLVERAN POR MAS
REALIZACIÓN: Juan Lepore y Colectivo Documental Semillas
SINOPSIS: En este documental filmado en varios paÃses, desde Canadá hasta Argentina, se cuenta cuales son los impactos de la megaminerÃa como avanzada del neoliberalismo que saquea los territorios donde antes hubo agricultura, contaminando las nacientes de los rÃos y explotando las montañas.
DURACIÓN: 123min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=bl6ou5o1H9k&t=1s
PALESTINOS GO HOME
Â
REALIZACIÓN: Silvia Maturana y Pablo Navarro Espejo / AdoquÃn Video
Â
SINOPSIS: Maia es una joven argentina que, a los veinticinco años, descubre que su abuela paterna es palestina. Los recuerdos de su padre biológico son muy vagos, ya que lo perdió a los pocos meses de su nacimiento. Va en busca de Tilda, chilena de nacimiento y militante y activista por los derechos del pueblo palestino. Las dos encaran un viaje por Chile, Uruguay y Argentina. En ese recorrido se encuentran con una historia que fue y sigue siendo ocultada, y las voces de la diáspora, que expresan el deseo de volver a su tierra sin condicionamiento, de volver a una tierra liberada.
A partir de esos relatos, Maia comienza a reconstruir una parte de su identidad y a comprometerse por una causa que es de la humanidad toda.
Â
DURACIÓN: 93min.
Â
LINK: https://vimeo.com/147506615
Clave: adoquinvideo
[ 2015 ]
ARRIBA LXS QUE LUCHAN, JORGE RICARDO MASETTI Y LA BATALLA EN LA COMUNICACIÓN
REALIZACIÓN: Ezequiel Gómez Jungman, Juan Mascaró / Grupo de Cine Maldito
SINOPSIS: Documental que cuenta la vida y obra del periodista y guerrillero desaparecido Jorge Ricardo Masetti, una de las figuras destacadas dentro del periodismo y la cultura latinoamericana. Masetti fue el creador de la Agencia Prensa Latina, donde fundó las bases para un nuevo periodismo en la región.
DURACIÓN: 111min.
LINK: https://vimeo.com/330868942
CÃNCER DE MÃQUINA
DIRECCIÓN: Alejandro Cohen Arazi – José Binetti
SINOPSIS: A través de un recorrido por las historias de los trabajadores de la zona puede observarse cómo se vinculan desde lo laboral y lo personal en un paisaje fantástico e inhóspito.
DURACIÓN: 90 minutos
Link: https://vimeo.com/116916449?fbclid=IwAR3aZ3kZMoVrxh7bCMOlOBBdYAWGi8HsCYOvgjP4LACqkpABL_Nz9VcVr9w
CAUSAS Y AZARES, INUNDADOS EN LUJÃN
REALIZACIÓN: Juan Mascaró – Ezequiel Gomez Jungman
SINOPSIS: A partir de las 5 inundaciones sufridas en 2014, el documental se propone desentrañar las razones de tanta agua, pero también de tanta organización popular. Producido por la Universidad Nacional de Luján, el Consejo Interuniversitario Nacional, Consejo Asesor, Polo tecnológico audiovisual – Nodo Luján y Cine Maldito.
DURACIÓN: 51min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ChvWTYo9Gow
CUARENTA BALAS – EL CASO FISCHER-BUFANO
DIRECCIÓN: Ernesto Gut y Dionisio Cardozo
SINOPSIS: La pelÃcula se basa en el secuestro y asesinato, por parte de un comando de la Triple A, de los jóvenes militantes obreros Jorge Fischer y Miguel Angel Bufano, de 25 y 23 años respectivamente, en diciembre de 1974. Cuarenta Balas propone, al narrar la historia de vida de estos militantes socialistas (que eran entre ellos, además, dos grandes amigos), acercarse a comprender a toda una generación de luchadores, en un plano Ãntimo y también más general, analizando particularmente las agudas tensiones de un perÃodo sobre el cual cabe sacar conclusiones, ante un presente y un futuro con grandes desafÃos para los trabajadores y la izquierda.
DURACIÓN: 120min
LINK https://www.youtube.com/watch?v=5_BsoHDoC70
EL CAMINO DE SANTIAGO
REALIZACIÓN: Fernando Krichmar / Producción: Alejandra Guzzo / Grupo de Cine Insurgente
SINOPSIS: Un filme que habla del hombre, del cineasta, del polÃtico Santiago Ãlvarez, pero a la vez de su contexto, y de cómo evolucionó la mirada de ese contexto resumido en la revolución hasta nuestros dÃas. “Si no hubiera imperialismo, yo no harÃa cineâ€, define al comienzo Alvarez, famoso realizador del mÃtico Noticiero ICAIC, que en los ‘60 fue un arma fundamental de contrainformación. “Yo soy un director de cine panfletarioâ€, decÃa este hombre cuya historia es sólo comprensible bajo la revolución cubana.Â
Además del recorrido por su vida y obra, por sus trabajos más famosos, la pelÃcula recupera discursos de Fidel, el Che, y tiene a un protagonista interesado, Silvio RodrÃguez, a quien Alvarez defendió cuando la Nueva Trova era acusada de ser influenciada por The Beatles. Los cubanos hoy pueden reÃrse de aquella historia, y allà también está el germen de su crÃtica, reflexión sobre el modelo, desembozado en la factura artÃstica, en la estética del noticiero.
DURACIÓN: 101min.
LINK: https://vimeo.com/288086327
LA JUGADA DEL PEÓN
REALIZACIÓN: Juan Lepore y Colectivo Documental Semillas
SINOPSIS: “La Jugada del Peón†es una historia que retrata la resistencia de diferentes grupos de personas por la SoberanÃa alimentaria y el Derecho a la Siembra Libre y milenaria contra un grupo de corporaciones que pretenden erigirse como un rey tirano y adueñarse del territorio dejando a su paso muchos pueblos fumigados con agrotóxicos. La tierra se ha transformado en un tablero de ajedrez cuyas piezas pelean por controlarlo y en esta batalla se decidirá el destino de la humanidad.¿Es posible que un nuevo paradigma nazca de la puja entre dos visiones tan contrarias sobre la misma realidad?Â
DURACIÓN: 102min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=jZ3JhrXIrKY&t=4s
LA PARTE POR EL TODO
REALIZACION: Gato MartÃnez Cantó, Santiago Nacif Cabrera y Roberto Persano.
SINOPSIS: Durante la última dictadura militar argentina, las FF.AA. desarrollaron un plan sistemático de apropiación de menores, con maternidades dentro de los centros clandestinos de detención. Este film se propone como un viaje a la verdad para “dar luz sobre los lugares en donde se dio a luzâ€; tres nietos restituidos muestran la parte por el todo: cómo se orquestó un genocidio que planificó la sustracción de identidad de bebés nacidos en cautiverio, hijos de mujeres secuestradas y detenidas ilegalmente.
DURACIÓN: 72min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=o-0_BYki27E
LOS APARATOS DE MATEO
REALIZACIÓN: José M. Villafañe / Gustavo Caro
SINOPSIS: Los aparatos de Mateo es un programa de carácter documental que registra el taller “Arte Sonoro con Chatarra Electrónicaâ€, dictado en escuelas rurales de la provincia de Tucumán. Allà los alumnos convierten artefactos electrónicos en instrumentos musicales. Es una forma de sumergirse al oficio de la electrónica, interviniendo chatarra que habita en los hogares, con la finalidad de adentrar a los chicos al mundo de la música e incentivándolos a construir sus propios instrumentos.
DURACIÓN: 26min.
LINK; https://vimeo.com/25248904
SOY TAMBOR
REALIZACIÓN: Cecilia Ruiz, Santiago Masip y Mónica Simoncini / Mascaró Cine
SINOPSIS: Para la comunidad Afro, el candombe es más que un género musical. Es una forma de vida. Los toques y las salidas de tambores son un modo de expresión y resistencia que se mantiene y transmite de generación en generación desde la época de la esclavitud. Soy Tambor es un relato intergeneracional que cuenta la inmigración afro uruguaya a través de conversaciones entre quienes integran esta comunidad en la ciudad de Buenos Aires, afro candomberos y candomberas que llevan desde la infancia las historias del tambor y el candombe como parte de sus propias vidas. Es una pelÃcula construida desde la cotidianeidad y las vivencias de una comunidad históricamente marcada por el racismo y la exclusión que a través del tambor reactualiza y mantiene viva la llama de la rebeldÃa.
DURACIÓN: 77min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=LN8RXaI6GMg
[ 2014 ]
LAS ENFERMERAS DE EVITA
REALIZACIÓN: Marcelo Goyeneche
SINOPSIS: Es el cautivante y conmovedor relato de un grupo de mujeres que estudió enfermerÃa en la Escuela de la Fundación Eva Perón. Esta institución fue, sin dudas, una herramienta de cambio para las mujeres de todo el paÃs. Aquellos años de cambio se convirtieron rápidamente en una pesadilla, con la caÃda del peronismo, donde comenzó para ellas como para tanto otros, el infierno de persecución y humillación en sus vidas. Una historia de amor y sufrimiento, de entrega y valentÃa que hoy sale a la luz para reconstruir una parte de nuestra historia silenciada por la intolerancia.
DURACIÓN: 85min.
Link: https://play.cine.ar/INCAA/produccion/4168
NACIDOS VIVOS
REALIZACIÓN: Alejandra Perdomo
SINOPSIS: En Argentina alrededor de 3.000.000 de personas desconocen su identidad. Los bebés que ayer fueron entregados, vendidos o robados, hoy son adultos que desean conocer la verdad. El documental transita la lucha de aquellas personas cuya identidad fue sustituida, y que han tomado la decisión de conocer su verdadero origen. Narra una problemática no sólo argentina: se traslada a España, donde el robo de recién nacidos tampoco es un delito considerado de lesa humanidad. Los testimonios de los protagonistas reflejan la realidad de quienes no pueden ejercer su derecho.-
DURACIÓN: 80min.
LINK: https://vimeo.com/83542537?fbclid=IwAR0hU_4y9SxR7NhFnF2bhz8Brctb9uDk6recdZ-dGRFVEjI28sYIU2juAuc
NELLY OMAR, CANTORA NACIONAL
REALIZACIÓN: Teresa Saporiti
SINOPSIS: Itinerario por la vida de la última cantora de la época dorada del tango, fallecida en 2013 con 102 años de edad. Nelly Omar brilló como una de las intérpretes consagradas del tango y el folclore nacional y fue la mujer que inspiró a Homero Manzi para escribir «Malena». Dirige el documental la sobrina nieta de Nelly.
DURACIÓN: 77min.
LINK https://vimeo.com/135601003?fbclid=IwAR3IdrfzVntElEKQIFIOivVTu9pfwdpTcBTnj8FHCuZrbFTMjYNkICIs49w
SERÉ MILLONES
REALIZACIÓN: Omar Neri, Fernando Krichmar y Mónica Simoncini / Producción: Alejandra Guzzo / Mascaró Cine / Cine Insurgente
SINOPSIS: En enero de 1972, durante la dictadura del Gral. Lanusse en Argentina, un grupo de militantes revolucionarios ocuparon el Banco Nacional de Desarrollo, a pocos metros de la Casa de Gobierno, expropiando para la causa la suma de 450 millones de pesos (aproximadamente 10 millones de dólares en la actualidad). Esto fue posible gracias a Oscar Serrano y Ãngel Abus –militantes y empleados del banco-, quienes prepararon durante dos años lo que se convertirÃa en el mayor golpe a las finanzas de la dictadura. 40 años después, Oscar y Ãngel recrean junto a un grupo de actores aquellos hechos que cambiaron sus vidas. En este diálogo entre generaciones, los jóvenes transforman su mirada sobre la militancia y el compromiso de aquellos años. Narrado a través de varias capas cinematográficas, Seré Millones propone un relato innovador en donde no están ausentes el humor, el rigor en la investigación histórica ni el sentir épico de una época.
DURACIÓN: 103min.
LINK: https://vimeo.com/199414689
SIN PATRÓN
REALIZACIÓN: Juan Lepore y Colectivo Documental Semillas
SINOPSIS: La Fábrica Sin Patrón ex Zanon tiene 450 trabajadores y 13 años de lucha autogestiva. La historia de Fasinpat está escrita con el lenguaje de la resistencia y como en toda cooperativa, las cosas se resuelven por asamblea. Este documental cuenta la historia de la fábrica, por sus protagonistas, marcando el camino para los demás compañeros que sueñan con un trabajo sin patrón, y que luchan por completar la expropiación definitiva. Hoy a pocos meses de una nueva ocupación de fábrica quebrada, los obreros de Madygraf ex Donnelley reviven el espÃritu de la autogestión forjada por la crisis del 2001.Â
DURACIÓN: 89min.
LINK: https://youtu.be/s-v0wr6IfWY
VIAJE AL CENTRO DE LA PRODUCCIÓN
REALIZACIÓN: Ariel Borenstein y Damián Finvarb
SINOPSIS: La pelÃcula indaga sobre una industria considerada uno de los pilares del crecimiento durante el kirchnerismo en la que durante estos años se trazaron relaciones y conflictos entre las terminales -extranjeras en su totalidad-, las autopartistas, el gobierno argentino, el brasileño, las conducciones sindicales -centralmente del SMATA-, los trabajadores y la izquierda. El documental ahonda sobre los intereses que se entrecruzan y los enfrentamientos que se originan entre los distintos actores de la cadena, que cobraron nitidez este último tiempo cuando la industria, que aspiraba llegar al millón de autos fabricados por año, comenzó a retroceder. Los distintos actores del “Viaje al Centro de la Producción†se entrelazan en el conflicto de la autopartista Gestamp, que abrió una disputa en relación a quién paga la crisis del sector y qué salidas se vislumbran en esa disputa.
DURACIÓN: 86 min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=SUDx227kBSQ
[ 2013 ]
CUERPOS DE AGUA
REALIZACIÓN: Juan Felipe Chorén
SINOPSIS: «Un pueblo defendiendo a un pueblo, es algo que no sabes cómo empieza, no sabés cómo se desarrolla y no sabés cómo termina» Alfredo E. Carretero Intendente de BolÃvar en 1985. Cuerpos de Agua trata sobre las inundaciones de mediados de los ochenta en BolÃvar, Provincia de Buenos Aires. Más de 4.500 millones de hectáreas fueron anegadas por el desborde de rÃos y lagunas en la provincia. La inundación, que permaneció por casi dos décadas en la llanura, dejó los campos totalmente improductivos. En noviembre de 1985 la ciudad de Epecuén habÃa sido destruida, mientras que Carhué y Guaminà estaban sitiadas. El alud bajaba de la sierra y con las compuertas del canal Ameghino cerradas, el agua avanzaba sobre BolÃvar. El pueblo tomó una decisión drástica, dinamitar la ruta nacional 226. Mientras la vida estallaba en el agua, los pobladores se hundÃan en la ruina y la depresión. Una vez más los intereses del hombre entraban en conflicto con los de la naturaleza. El desastre es una concepción humana.
DURACIÓN: 107min.
LINK https://vimeo.com/96442381Â
DE TRAPITO A BACHILLER, Tres años que conmovieron al Gonza.
REALIZACIÓN: Javier Di Pasquo
SINOPSIS: “Mi viejo siempre me decÃa que yo iba a terminar preso o con un tiro en la cabeza†dice Gonzalo, un joven “trapito†que vive en un terreno baldÃo de la ciudad de Buenos Aires y que a pesar de sus problemas con la justicia, las drogas y la violencia de la calle, cursa el colegio secundario en un bachillerato para jóvenes y adultos. En este Bachillerato Popular, junto con un grupo heterogéneo , “Gonza†va adquiriendo un nuevo protagonismo, intentando torcer el destino que le indicó su padre y que lo lleve de: «vivir de lo que es la calle» a su ansiado tÃtulo. Su camino no está exento de obstáculos.
DURACIÓN: 104min.
LINK:Â Â https://youtu.be/JHztm50pq-E
EN OBRA
REALIZACIÓN: Ariel Borenstein y Damián Finvarb
SINOPSIS: El documental muestra al Carlos Funtealba que cayó fusilado en la ruta 22 el 4 de abril de 2007, mientras auxiliaba a compañeras y compañeros a replegarse ante la represión. Para comprender al Fuentealba luchador docente se ahonda en su paso por la construcción en los ’80, donde peleó, se organizó y se politizó, en tiempos en que grandes obras como Piedra del Ãguila, convirtieron a Neuquén en la segunda provincia con más obreros de la UOCRA del paÃs. En los ásperos ’90 también fue solidario con los desocupados que en el ’95 tomaron la Casa de Gobierno de Neuquén en reclamo de trabajo.
Ya en el siglo XXI, como profesor, le tocó integrar su experiencia en las luchas con la rica tradición de pelea de los docentes provinciales.
Sus dos décadas de trayectoria se detallan por testimonios de quienes fueron sus compañeros en cada una de las peleas quienes se refieren a Fuentealba, a sà mismos y a los procesos que los tuvieron como protagonistas.
DURACIÓN: 99 min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=cfhPXdJe9kY
LA MALA REPUTACIÓN, 4 AÑOS SIN LUCIANO ARRUGA
REALIZACIÓN: Juan Mascaró, Grupo Cine MalDito
SINOPSIS: A cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga por la policÃa bonaerense, quien le habÃa ofrecido robar para ellos, sus familiares y amigos continúan luchando para encontrar Justicia.Â
DURACIÓN: 35min.
LINK: http://vimeo.com/70702784
MAL DEL VIENTO
REALIZACIÓN: Ximena González
SINOPSIS: Julián, un niño de la Comunidad IndÃgena Mbya GuaranÃ, es trasladado e internado por orden judicial en la Ciudad de Buenos Aires. Los médicos blancos prescriben una cirugÃa cardÃaca. El lÃder espiritual de la comunidad sueña con una piedra en el corazón del niño y pide su regreso a la aldea para curarlo con la medicina del monte. Pasa el tiempo, pero el niño y su familia, lejos del monte y completamente solos, continúan su agonÃa.
DURACIÓN: 90’
LINK: https://drive.google.com/file/d/1ecdYHLuWeXY4Q5xixSsI5ZLaabF_-qF9/view?usp=sharing
NO ÉRAMOS POCAS
REALIZACIÓN: Sandra Armengol y Ximena González
SINOPSIS: Experiencia audiovisual basada en el relato literario homónimo de Soledad Lázaro, realizado en el marco de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Un universo onÃrico que recorre el imaginario en el que se inscriben los mandatos sociales sobre el cuerpo, la feminidad y la maternidad. Donde, a través de diferentes escenas y sucesos simbólicos, emergen fragmentos vinculados a la(s) historia(s) de las mujeres.
DURACIÓN: 5’ 30’’
LINK: https://vimeo.com/68585408
¿QUÉ DEMOCRACIA?
REALIZACIÓN: Patricio Escobar – Artó CineÂ
SINOPSIS: Una pelÃcula que expone las contradicciones de la democracia representativa. Un sistema que nos viene instituido desde niños y que parece ser incuestionable. ¿Cómo puede funcionar la igualdad, fraternidad y libertad de la democracia dentro de un sistema capitalista, que se funda y se basa en la desigualdad y las jerarquÃas?.Â
DURACIÓN: 75min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=kOMcMgV1no8
¿QUIÉN MATÓ A MARIANO FERREYRA?
REALIZACIÓN: Alejandro Rath / Julián Morcillo
SINOPSIS: El periodista Andrés Oviedo debe escribir sobre el asesinato de Mariano Ferreyra para la revista en la que trabaja. A lo largo de la historia, Oviedo realiza una serie de entrevistas y dialoga con distintos familiares y amigos de Ferreyra. La búsqueda de la verdad y de las razones profundas del crimen lo llevan a enfrentarse con sus editores, que lo desplazan del caso.
DURACIÓN: 97min.
LINK https://play.cine.ar/INCAA/produccion/4238
SÓLO PARA PAYASOS
REALIZACIÓN: Lucas Martelli
SINOPSIS: Documental que retrata el mundo del payaso moderno desde su propio imaginario. Las entrevistas están hiladas dentro de la una fabula inventada e improvisada por los payasos. Los payasos se reúnen para buscar el acto ideal, durante el transcurso de esa jornada se presentan los diferentes clanes y arquetipos de payasos, cruzando miradas y resolviendo conflictos con herramientas que les son propias. La tensión sobre ese espectáculo soñado da estructura al entramado de historias. Todos buscan una rutina perfecta, nunca vista, que haga reÃr, que emocione, que sorprenda… ese espectáculo único y personal.
DURACIÓN: 105min.
LINK: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNdf7ELZvgYVLzYEDnnD3SMv80FlbT8G4Â
[ 2012 ]
CÓRTENLA, UNA PELI SOBRE CALL CENTERSÂ
REALIZACIÓN: Alejandro CohenÂ
SINOPSIS: La pelÃcula retrata un problema común a toda la juventud trabajadora: el de la superexplotación, la precarización, la tercerización. En este caso, el filme aborda los conflictos laborales del trabajo en los call centers utilizando distintos recursos, la entrevista, el registro documental directo, la ficción y la animación, para acercarle a los potenciales espectadores una forma novedosa en una obra de cine militante.
Â
DURACIÓN: 67min.
LINK https://vimeo.com/106922266Â
CRÓNICAS DE UNA EXPERIENCIA ARTIGUISTA
REALIZACIÓN: Alejandra Guzzo / Grupo de Cine Insurgente
SINOPSIS: En un Uruguay que dÃa a dÃa vende sus tierras a las multinacionales de la celulosa y la forestación y en breve incorporará el primer proyecto de megaminerÃa a cielo abierto en el paÃs, un grupo de hombres y mujeres que se levantan junto a muchos para luchar frente a este plan de saqueo y exterminio, en defensa de la tierra y los recursos naturales, narran su vida cotidiana trabajando la tierra y reivindican como vigentes las ideas del lÃder oriental José Artigas, primer latinoamericano que llevó a cabo una reforma agraria en 1815, tomando como consigan su histórica frase “Que los más infelices sean los más privilegiadosâ€
DURACIÓN: 52min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=vfy69RsBY5w
DE LOS BARRIOS, ARTEÂ
DIRECCIÓN: Fernando Romanazzo
SINOPSIS: Artistas plásticos de los barrios del oeste de la ciudad de Buenos Aires nos cuentan sus vidas ligadas al arte. Tratan temas como el aprendizaje constante, el legado de sus maestros, la influencia del barrio, sus similitudes y divergencias, las dificultades económicas de la actividad artÃstica y la necesidad de ser queridos. Estos son algunos de los temas que componen esta mirada diferente de un grupo de artistas-vecinos de los barrios de Floresta, Monte Castro, Versalles, Villa Luro, Villa Real y Vélez Sarsfield.
DURACIÓN: 63min.
LINK https://vimeo.com/r/2vJE/ekJIa3pERmÂ
MEMORIA PARA REINCIDENTES
REALIZACIÓN: Violeta Bruck, Gabi Jaime y Javier Gabino – Contraimagen
SINOPSIS: Documental que rescata las voces de los trabajadores desaparecidos, protagonistas de las luchas emblemáticas en los años 70 en Argentina. El film indaga la época desde la historia oral, los testimonios y las experiencias personales de delegados obreros de la época, logra asà una mirada aguda sobre la relación entre el peronismo, las cúpulas sindicales y las bases obreras, la creación de la Triple A y la represión paraestatal
DURACIÓN: 106min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=g5mbc36n1DQ
NICARAGUA… EL SUEÑO DE UNA GENERACIÓNÂ
REALIZACION: Gato MartÃnez Cantó, Santiago Nacif Cabrera y Roberto Persano.
SINOPSIS: A más de 30 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, un grupo de “internacionalistas†argentinos rememora su participación en aquella gesta latinoamericana. Para algunos la revolución sigue tan vigente como los primeros años, para otros sólo es el recuerdo de un pasado de militancia y sueños realizados… A todos Nicaragua les marcó sus vidas…
DURACIÓN: 74min.
LINK https://vimeo.com/161420841
pass: Nicaragua
TV UTOPÃA
REALIZACIÓN: Sebastián Deus
SINOPSIS: La memoria de un barrio guardada en viejos cassettes VHS; TV utopÃa fue un canal de Televisión comunitario, hecho por los vecinos del barrio de Caballito en la ciudad de Buenos Aires. Sin fines de lucro y de acceso gratuito, transmitió al aire durante la década de los 90. SalÃa desde el living de un departamento durante las 24hs. Su programación contaba con: noticieros, programas infantiles, de música, teatro; polÃticos de opinión, notas en la calle, móviles. Todo hecho por vecinos no profesionales con electrodomésticos hogareños; desde la cámara a los decorados, con 2 videocaseteras 4 cables y una antena. La pelÃcula fue rodada entre 2009 y 2010, en medio de la sanción de la nueva ley de radiodifusión y los integrantes del canal utopÃa intervinieron en esa discusión lo cual fue registrado en la pelÃcula, junto con el debate de la ley de servicios de comunicación audiovisual.
DURACIÓN: 90min
LINK:Â https://vimeo.com/66023435
[ 2011 ]
EL PROVOCADOR, PRIMEIRO FILME EN PORTUÑOL
Â
REALIZACIÓN:Silvia Maturana / Pablo Navarro Espejo/ Marcel Gonnet / AdoquÃn Video y Cinema do Polvo
Â
SINOPSIS: Durante los años 70, un grupo de jóvenes militantes, en plena dictadura militar, se refugia en el teatro como forma de resistencia. Conocen a Juan Uviedo, un profesor de teatro y director santafecino que después de recorrer muchos paÃses del mundo, funda en Buenos Aires el Tit, Taller de Investigaciones Teatrales. Juan Uviedo es detenido en una cárcel de Santa Fe en 1977. El Tit continúa su impronta de realizar intervenciones en Buenos Aires y en Brasil. En 2008 parte de esos discÃpulos se encuentran con el maestro en Sao Tomé das Letras para revivir esos tiempos, pero también para ser partÃcipes de una ceremonia de teatro y magia.
Â
DURACIÓN: 87min.
Â
LINK: https://vimeo.com/350965019/91d99f8f04
ESMA. MEMORIAS DE LA RESISTENCIAÂ
REALIZACIÓN: Contraimagen + Grupo de Boedo Film
SINOPSIS: El film es protagonizado por sobrevivientes de la ESMA, el ex campo de concentración y exterminio, quienes hilvanan su historia al tiempo que recorren las instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada. Un documental realizado por Grupo de Boedo Films y TvPTS.
DURACIÓN: 64min.
LINK https://vimeo.com/32582555
FANGIO, VIAJE A LA MEMORIA
REALIZACIÓN: Claudio Remedi / Idea y co-producción: Jorge Denti
SINOPSIS: Miniserie documental, cuyo eje temático es la singular vida de Juan Manuel Fangio (1911-1995), automovilista de velocidad argentino y quÃntuple campeón. La serie cuenta con una entrevista inédita al Ãdolo rodada en 16mm, en Ciudad Juárez, México, en el año 1988. La misma fue filmada por el realizador Jorge Denti quien es además co-productor de la serie.
DURACIÓN: 4 capÃtulos de 48′
LINKs:
Capitulo 1 https://vimeo.com/89028113
Capitulo 2 https://vimeo.com/89449153
Capitulo 3 https://vimeo.com/90547320
CapÃtulo 4 https://vimeo.com/91331393
HECHA LA LEY
REALIZACIÓN: Silbando Bembas
SINOPSIS: La recientemente sancionada ley de medios no es un hecho aislado en la historia reciente de la Argentina. Amerita tantas lecturas como lugares desde donde se la pueda abordar. El debate sobre los medios de comunicación trae a la luz un complejo entramado de temáticas y aspectos de la discusión.
DURACIÓN: 97min.
LINK: http://youtu.be/c7xDDEGQfRk
MOCASE VC: HILADORAS DE LAS LOMITAS
REALIZACIÓN: Mirada Horizontal Grupo de Cine
SINOPSIS: Corto documental que incluye el registro del proceso de hilado y tinturado natural de lanas en el norte de la provincia de Santiago del Estero, por medio del Ãrea de Producción del MoCaSE VÃa Campesina.Â
DURACIÓN: 9min.
LINK https://vimeo.com/37435395
SALAVINAMANTA TUKUYPAQ (DESDE SALAVINA PARA TODOS)
REALIZACIÓN: Daniel Gerez – Gustavo Caro
SINOPSIS: El documental nos muestra a la comunidad quichua-hablante de Salavina, al sur de Santiago del Estero. A partir de un programa de radio comunitaria que transmite en lengua Quichua, su locutor Guillermo Chazarreta nos introduce en la lucha de los miembros de la comunidad por mantener y transmitir la supervivencia de su lengua. Ganador del Concurso Nosotros por la Provincia de Santiago del Estero. Plan de Fomento a la Producción de Contenidos Audiovisuales Digitales para la Televisión Digital Abierta de Argentina.
DURACIÓN: 26min
LINK https://youtu.be/cV7VdRdW2-oÂ
SMO, EL BATALLÓN OLVIDADO
REALIZACIÓN: Marcelo Goyeneche
SINOPSIS: Tucumán 1975, un hito de la Historia Argentina y el que serÃa uno de los hechos más trágicos se cruzan: el SMO (Servicio Militar Obligatorio) y el “Operativo Independenciaâ€. A través del relato de aquellos jóvenes que hicieron la “Colimba†vamos conociendo sus experiencias desde el dÃa del sorteo hasta los por menores de la vida en el cuartel y el traslado al Monte. SMO, “El batallón olvidado†intenta rescatar de ese olvido impuesto por la historia oficial a aquellos jóvenes “colimbas†que vivieron esos años sangrientos de nuestra historia desde una trinchera en la cual los puso el destino de forma azarosa a través de un sorteo sin la libre elección de sus actos. El documental también nos interpela en la búsqueda de respuestas a la construcción de un genocidio avalado por gran parte de los ciudadanos y llega hasta el dÃa de hoy para sorprendernos con hechos que parecÃan estaban acabados en nuestro paÃs.
DURACIÓN: 92min.
Link: https://www.cinemargentino.com/films/914988587-smo-el-batallon-olvidado
[ 2010 ]
BARRICADATV una pantalla para un mundo nuevo
LINK: https://www.barricadatv.org/
EL ALMAFUERTE
REALIZACIÓN: Gato MartÃnez Cantó, Santiago Nacif Cabrera y Roberto Persano.
Los jóvenes alojados en el Instituto de Menores de Máxima Seguridad «Almafuerte» tienen su primer acercamiento al registro audiovisual. Un taller de cine y video documental funciona como excusa para que realicen un cortometraje dentro del penal. La cámara es un juguete rabioso que genera en ellos fascinación y rescata una sonrisa refugiada, inocente, que parecÃa olvidada bajo las sombras. Mientras adentro rebotan gritos libertarios contra los muros, afuera suenan fanfarrias de mano dura.
DURACIÓN: 78min.
LINK: https://vimeo.com/148952620Â Â
PAJSACHAMA, RADIO CAMPESINA
REALIZACIÓN: Mirada Horizontal Grupo de Cine.
SINOPSIS: Un hecho movió a hacer el video: atacaron con bombas incendiarias los estudios de FM PAJSACHAMA perteneciente a las comunidades del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. La radio habÃa sido instalada como vehÃculo de transmisión de las voces de pueblos campesinos indÃgenas en lucha, es parte de la red de 4 radios comunitarias del MOCASE-VC y desde su instalación habÃa sufrido amenazas de terratenientes. Lejos de amedrentarse, la comunidad redobló su participación y dramatizo lo ocurrido aquella noche.Â
DURACIÓN: 15min.
LINK: https://vimeo.com/17389683Â
UN ARMA CARGADA DE FUTURO (La polÃtica cultural del PRT-ERP)
REALIZACIÓN: Mascaró Cine
SINOPSIS: Este documental aborda los debates sobre la Cultura y las diferentes experiencias que surgieron en la década del 60 y 70 reunidas alrededor del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo) al calor de la lucha revolucionaria de la época. Importantes figuras como Raymundo Gleyzer, Haroldo Conti, Vicente Zito Lema, MarÃa Escudero, Daniel Hopen, Roberto Santoro y Nicolás Casullo, entre otros, fueron protagonistas de nuevas experiencias para expresarse tanto en el arte como en otras áreas de la intelectualidad. En este contexto se desarrollaron proyectos colectivos como Cine de la Base, Libre Teatro Libre, el grupo Barrilete y otros en el campo de la literatura, la psiquiatrÃa, las artes plásticas y la música.Â
DURACIÓN: 90min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=RN0IIz6JBhQ
[ 2008 ]
AUNQUE ME CUESTE LA VIDA
REALIZACIÓN: Silvia Maturana / Pablo Navarro Espejo / Adoquin Video
Â
SINOPSIS: El 19 de junio de 1973 se produjo un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende en Chile. Entre los fallecidos ese dÃa se encuentra Leonardo Henrichsen, camarógrafo argentino que filmó su propia muerte. Esa pelÃcula recorrió el mundo. El documental recorre los pasos de Leonardo y, 34 años después, encuentra al jefe de la patrulla que lo asesinó en las calles de Santiago.
DURACIÓN: 85min.
LINK: https://vimeo.com/344715151/786309f2a3
GAVIOTAS BLINDADAS (Historias del PRT-ERP)
REALIZACIÓN: Mascaró Cine
SINOPSIS: Con una mirada fresca pero comprometida, Gaviotas Blindadas es una trilogÃa que recorre la historia del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo) junto con los acontecimientos históricos más importantes de las últimas décadas, desde las primeras luchas en Santiago del Estero y Tucumán hasta la participación de los internacionalistas en Nicaragua a fines de los años 70.Â
DURACIÓN: 300min.
LINKs:
Primera parte, 1961-1973: https://www.youtube.com/watch?v=HGciTxTxECw
Segunda parte, 1973-1976: https://www.youtube.com/watch?v=6FbmofT_1kU
Tercera parte, 1976-1980: https://www.youtube.com/watch?v=kxolw_U4Vvs
UN GIGANTE DORMIDO
REALIZACIÓN: Sandra Godoy – Julio Tejeda
SINOPSIS: Para el observador fortuito, el visitante casual, Tafà Viejo no es más que otro escenario repetido a lo largo de nuestro territorio. Talleres ferroviarios cerrados y una red ferroviaria aniquilada. Pueblos enteros confinados a la desaparición y el olvido. En Tafà Viejo, como en tantos otros pueblos ferroviarios, tuvo lugar una contienda desigual. Una incalculable pérdida moral y económica es el legado de un plan sistemático y progresivo que se desarrolló desde la década del 60 hasta el presente. Los Talleres albergan a 66 de los 5.000 ferroviarios, que en los años 50 fabricaban y reparaban vagones y locomotoras. Un Gigante Dormido aún espera la reactivación prometida.Â
DURACIÓN: 42min.
LINK: https://youtu.be/dY6MyVu9KggÂ
Y VI LA ESPERMA BROTAR DE SUS OJOS
REALIZACIÓN: Ximena González
SINOPSIS: El miembro viril, en el lenguaje del sueño, refiere a la pobreza, a la esclavitud, a las cadenas. En el discurso pornográfico, construido desde la mirada única masculina, este sistema se reproduce y reduce a la mujer al objeto apropiado, poseÃdo, explotado. AsÃ, en los fragmentos de origen documental de la pornografÃa aparecen velados los gestos de este régimen de opresión. La expropiación del cuerpo, la desintegración, la masificación, la pérdida de identidad y la devoción fálica brotan desde el inconsciente de este autor universal y se dejan retratar en la pornografÃa.
DURACIÓN: 16’
LINK: https://drive.google.com/file/d/1vnWb0gtD1zGH2yoTVEblLYID6haLj7St/view?usp=sharing
[ 2007 ]
CARNE VIVA
REALIZACIÓN: Marcelo Goyeneche
SINOPSIS: Enero de 1959, alrededor de 9000 obreros del frigorÃfico estatal Lisandro De la Torre, inician una huelga contra su privatización. Mientras el presidente de la república Arturo Frondizi viaja a EEUU, en el barrio de Mataderos se vive una insurrección popular sin precedentes. El documental rescata el testimonio de los protagonistas de la ya legendaria TOMA DEL FRIGORÃFICO, para hacer un análisis de los estrechos vÃnculos que tienen a lo largo de la historia argentina, la carne, la polÃtica y la violencia.
DURACIÓN: 60min.
LINK: https://vimeo.com/39843631
YO PREGUNTO A LOS PRESENTES…
REALIZACIÓN: Alejandra Guzzo / Grupo de Cine Insurgente
SINOPSIS: A partir de una primera imagen con la voz y la reflexión de Daniel Viglieti, el documental se plantea este tema de discusión: ¿de quién es la tierra en el Uruguay hoy?. El 15 de enero de 2006, los trabajadores de Bella Unión ocuparon las tierras que trabajan. Se habÃan hartado de las promesas del gobierno «progresista». Lo que estaban haciendo puede interpretarse, entre otras cosas, como un puente entre los luchadores actuales que piden «tierra pal que la trabaja» y las viejas luchas que en los años 60 y 70 desarrollaron sus padres, junto al lÃder campesino y posterior fundador del MLN – Tupamaros Raúl Sendic. Han pasado cuarenta años y la realidad es la misma. Concebido como herramienta de reflexión y debate, la pelÃcula da cuenta de ese puente y le otorga visibilidad a los legendarios zafreros del norte uruguayo, conocidos como «los peludos».
DURACIÓN: 60min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=S-8VMsC3h0I
[ 2006 ]
EN LA BOCA DEL LEÓN. POR LOS 5.
REALIZACIÓN: Grupo de Cine Insurgente
SINOPSIS: Desde 1998, cinco cubanos se encuentran recluidos en prisiones federales norteamericanas cumpliendo condenas que llegan hasta la doble cadena perpetua; todos ellos vÃctimas de juicios irregulares y dentro de las mismas leyes contradictorias que permiten y avalan, entre otras cosas, la vejación y la tortura. En la pelÃcula se entrecruzan las manifestaciones de apoyo y el cariño de los familiares de “los 5†con la verdadera red de terror y desinformación que el imperialismo norteamericano expande por Latinoamérica y el resto del planeta.
DURACIÓN: 58min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=gfj4Q6mDDwE
LA CRISIS CAUSÓ DOS NUEVAS MUERTES
REALIZACIÓN: Patricio Escobar; Marcel Gonnet Wainmayer
SINOPSIS: El miércoles 26 de junio de 2002, seis meses después del estallido social que acabó con el gobierno de Fernando De La Rúa; las organizaciones de desocupados decidieron cortar el Puente Pueyrredón en el marco de un plan de lucha contra el Gobierno de Eduardo Duhalde. En el corte, Maximiliano Kosteki y DarÃo Santillán fueron asesinados por la policÃa. Una secuencia fotográfica muestra el instante anterior y posterior en que uno de ellos recibe un disparo por la espalda. Los grandes medios de comunicación contaban con ese material, pero hubo que esperar dos dÃas para que publicaran la secuencia fotográfica. 48 horas de desinformación en las cuales los principales medios, junto con la policÃa y el gobierno, intentaron adjudicarles las muertes a los propios piqueteros. ¿Qué sucedió realmente ese 26 de junio de 2002 en el corte del Puente Pueyrredón? ¿Cómo funcionaron las redacciones de los principales diarios del paÃs? ¿Por qué los medios de comunicación no publicaron la secuencia fotográfica luego de la represión? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los periodistas? A través de estas preguntas, el film reconstruye y analiza los hechos ocurridos en la Masacre de Avellaneda, las maniobras polÃticas del gobierno y la manipulación de la información por parte de los grandes medios de comunicación.
PREMIOS: Mejor Documental, VIII Festival Nacional de Cine y Video Documental. Premio del Público, VIII Festival Nacional de Cine y Video Documental. Argentina. Mención «José Luis Cabezas», Mejor Documental PeriodÃstico. VI Festival de Cine y Video Documental de Avellaneda, Argentina
DURACIÓN: 96min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Nfm-f2yJa0gÂ
[ 2005 ]
CLASE, La polÃtica sindical del PRT-ERP
REALIZACIÓN: Mascaró Cine
SINOPSIS: Este documental forma parte de una investigación sobre el PRT-ERP, y refleja la experiencia de los obreros cordobeses de la década del 70′, quienes impulsaron los sindicatos clasistas, las tomas de fábrica, el «Viborazo» y la alianza con AgustÃn Tosco. El PRT, con sus militantes obreros, contribuyó en el desarrollo de estos sindicatos desde la década del 60′. Su objetivo fue resolver las contradicciones del sistema, a través de una actuación revolucionaria práctica, sin olvidar que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases.
DURACIÓN: 47min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=rqIkLdUg_gk
ESTAMOS GANANDO
REALIZACIÓN: Roberto Persano
SINOPSIS: Análisis sobre el rol del periodismo durante la guerra de Malvinas en 1982 y de cómo la adhesión de los medios de comunicación argentinos a la causa hizo posible 74 dÃas de ficción triunfalista.
DURACIÓN: 37min.
LINK: https://youtu.be/IcPo4vplolwÂ
[ 2004 ]
ASAMBLEA: OCUPAR ES RESISTIR
REALIZACIÓN: Grupo de Cine Insurgente
SINOPSIS: Luego de la rebelión popular del 19 y 20 de Diciembre de 2001, los vecinos comenzaron a juntarse espontáneamente en las esquinas más importantes de los barrios, en torno a la consigna â€que se vayan todosâ€. De esta manera se constituyeron asambleas en todo el paÃs. Algunas decidieron que como parte de la lucha debÃan recuperar espacios que le pertenecÃan, con el fin de organizar comedores, bibliotecas y espacios culturales. La Asamblea de Villa Crespo, el 13 de Julio del 2002, luego de seis meses de reunirse en la calle, decide ocupar una sucursal propiedad del banco Provincia, abandonada, luego haber sido usada como local partidario por Duhalde, en ese momento presidente interino, tras la huida de Fernando De La Rúa. De esta manera la asamblea consigue enfrentar al gobierno en su legitimo derecho. Este documental esta realizado desde el interior de la asamblea y contado por sus propios protagonistas.Â
DURACIÓN: 30min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=qyu_J3a5ErU
EL DÃA QUE BOMBARDEARON BUENOS AIRES
REALIZACIÓN: Marcelo Goyeneche
SINOPSIS: La pelÃcula intenta rescatar el testimonio de varios de los protagonistas de aquel dÃa que junto con las entrevistas a historiadores, escritores e investigadores logran un análisis y varias reflexiones sobre uno de los hechos más trascendentes en la historia Argentina y a la vez uno de los más olvidados. Como alguna vez se dijo: “nuestro propio Guernicaâ€, el bombardeo del 16 de junio tiene muchas similitudes con la destrucción de la capital de Vizcaya, en la región vasca de España. En los dos casos se trato de un conflicto polÃtico interno de un paÃs. Los bombardeos se realizaron sobre la población civil. No existÃa una guerra declarada entre las partes. Algo que los diferencia y que lo hace más patético de nuestro lado es que Guernica fue bombardeada por la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, mientras que Buenos Aires fue bombardeada por aviadores argentinos. Luego del ataque a Guernica la comunidad internacional califica a esta agresión como un crimen de guerra. Pablo Picasso se inspiró en este brutal hecho para pintar sobre la tela una de las obras maestras de la pintura contemporánea. El Guernica es además el testimonio del triunfo de la memoria sobre el olvido. ¿Por qué el bombardeo a Buenos Aires es un hecho olvidado? ¿Por qué se llevó a cabo semejante masacre? ¿Por qué las victimas nunca fueron recordadas? ¿Es el bombardeo del 16 de junio el prolegómeno de la violencia que vivirá el paÃs años después?. Todas estas preguntas y más trata el documental de develarlas en la voz de algunos de sus protagonistas y en la reflexión de algunas personas del ámbito cultural periodÃstico y polÃtico del paÃs.
DURACIÓN: 60min.
LINK: https://vimeo.com/40186569
[ 2003 ]
USO MIS MANOS, USO MIS IDEAS
REALIZACIÓN: Mascaró Cine
SINOPSIS: En 1973, un grupo de militantes populares iniciaron un proyecto de alfabetización de adultos en un barrio de Neuquén. Esta iniciativa fue filmada por Raúl RodrÃguez, con el objetivo de realizar una pelÃcula que sirviera a otros barrios. 30 años después, se rescatan estas imágenes y los testimonios de quienes participaron en la experiencia, precursora de las campañas de alfabetización.Â
DURACIÓN: 55min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=R7xcUj9ZNHw
BRUKMAN, LA TRILOGÃA + 4 ESTACIONESÂ
(Argentina, 2002-2004)Â
REALIZACIÓN: Grupo de boedo films
SINOPSIS: Grupo de boedo films, Contraimagen y el colectivo Kino / Nuestra Lucha producen Brukman, la trilogÃa y 4 estaciones, cortometrajes que reflejan el proceso de lucha de la fábrica textil durante los años 2002 – 2004.
– “Control Obrero†–primer corto de la serie- cuenta la lucha de las obreras de Brukman para poner a producir la fábrica y mantener la fuente de trabajo, amenazada por el abandono patronal en el marco de la crisis de diciembre de 2001. Los protagonistas recorren la fábrica dando cuenta de una inédita forma de producir, sin patrones ni capataces.
– “La fábrica es nuestra†reconstruye la vivencia de los trabajadores que, convertidos en camarógrafos, muestran los momentos vividos durante la represión y cómo la solidaridad logra defender el control obrero de la textil. Meses después, en semana santa del año 2003, a las obreras de Brukman las desalojan con un operativo más violento: 200 policÃas, camiones y tanques.Â
– “Obreras sin patrón†narra en tiempo real las negociaciones estériles con la justicia, el apoyo de miles de personas a la lucha, que lleva a derribar las vallas policiales que mantenÃan cercada la fábrica. La represión es violenta y se transforma en cacerÃa. Esta vez las obreras quedan en la calle y los policÃas dentro de la fábrica. Desde esa fecha las trabajadoras desarrollaron dÃa a dÃa una lucha que le mostró al mundo por qué su pelea era legÃtima. El proceso fue muy duro, plagado de obstáculos y estrategias del poder para desarmar su organización, frustrar su lucha, romper su dignidad.
– “4 estaciones†narra las acciones que llevaron adelante para recuperar el trabajo. El sueño finalmente se cumple el 29 de diciembre de 2003. Las puertas de la fábrica se reabren luego que se votara una ley a favor de las trabajadoras. Adentro, el panorama es desolador: durante los meses de ocupación, la patronal destruyó y desarmó gran parte de las maquinarias.Este último documental constituye el epÃlogo de una historia acerca de la violencia del sistema en contrapunto con la tenacidad de un grupo de mujeres que recupera su fuente de trabajo confiando en sus propias fuerzas
LINKS:Â
- Control obrero https://vimeo.com/33959868
- La fábrica es nuestra https://vimeo.com/78935041
- Obreras sin patrón https://vimeo.com/31040433
- Cuatro estaciones https://vimeo.com/79384304
RETOMA LOTE 5, MOCASE VC
REALIZACIÓN: Grupo de Cine Mirada Horizontal – Ãrea de Comunicación MoCaSE.
SINOPSIS: Registro y entrevistas que narran una recuperación de tierras por parte del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (VÃa Campesina), en el Lote 5, cerca de la localidad de QuimilÃ, en Santiago del Estero, Argentina.
DURACIÓN: 14min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=dwY6iBpD6VI&feature=youtu.be
TIERRA Y DIGNIDAD
REALIZACIÓN:: Mirada Horizontal Grupo de Cine, Ernesto Ardito – Virna Molina
SINOPSIS: Video-informe sobre una ocupación de tierras en MallÃn Ahogado,a 15 km norte de El Bolsón, provincia de RÃo Negro, en medio de un paisaje de montañas, bosques de conÃferas, rÃos y lagos.
DURACIÓN: 16min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=iREUlQ-l_bw&feature=youtu.be
[ 2001 ]
OJO OBRERO, cine militante de 2001 hasta hoy.
LINK: https://vimeo.com/ojoobrero
[ 2000 ]
CACHILO, EL POETA DE LOS MUROS
REALIZACIÓN: Mario Piazza
SINOPSIS: Por cerca de doce años Cachilo habitó las calles de Rosario (Argentina), dedicado enteramente a inscribir el arte de su singular poesÃa en las paredes de la ciudad. Este documental recoge las huellas que dejó Cachilo en esas paredes y en la memoria de los rosarinos. Poeta sin techo, para muchos artistas de la ciudad Cachilo ha sido emblema de libertad y dignidad.
DURACIÓN: 60min.
Â
LINK https://vimeo.com/123801732Â
[ 1999 ]
DIABLO, FAMILIA Y PROPIEDAD
REALIZACIÓN: Fernando Krichmar / Producción: Alejandra Guzzo, AgustÃn Fernández / Grupo de Cine Insurgente
SINOPSIS: Esta pelÃcula narra las luchas sociales en los grandes ingenios azucareros del norte argentino. La leyenda de “EL FAMILIAR†habla de un demonio que a cambio de la prosperidad de la fábrica exigÃa a los patrones la sangre de uno o más trabajadores aborÃgenes o criollos. “Casualmente†aquellos que desaparecÃan eran quienes cuestionaban el sistema de explotación extrema al cual eran sometidos. El filme recorre un perÃodo que va desde principios de siglo hasta la actualidad, desde las migraciones obligadas de los aborÃgenes hasta los cortes de ruta de los desocupados. “Diablo, familia y propiedad†fue estrenada el 7 de noviembre de 1999 en el Cine Cosmos manteniéndose en cartel 5 semanas apoyada por las crÃticas favorables de los medios. En el circuito no convencional (escuelas, universidades, cine clubes, centros culturales, festivales, etc.) fue vista por más de 10.000 personas en todo el paÃs y el exterior.
DURACIÓN: 90min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=fk7INFvo5o0
[ 1997 ]
L’HACHUNYAJAY (Nuestra manera de hacer las cosas)
REALIZACIÓN: Fernando Krichmar, Adrián Diez / Producción: AgustÃn Fernández / Grupo de Cine Insurgente
SINOPSIS: “L’hachumyajay†es una voz wichà que significa “Nuestra manera de hacer las cosasâ€. En este documental prescindiendo de tradicional “voz en off†de un locutor, los aborÃgenes de las etnias WichÃ, Chorote y Toba que habitan el Gran Chaco a la orilla de los rÃos Pilcomayo y Bermejo cuentan sus costumbres, sus tradiciones y sus luchas.
DURACIÓN: 62min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=n_TXvYAgV3w
[ 1992 ]
NO CRUCEN EL PORTÓN
REALIZACIÓN: BOEDO FILMSÂ
SINOPSIS: San Nicolás, Argentina, una ciudad siderúrgica. Un pueblo movilizado que ocupa las rutas, los barrios, la plaza de mayo. Un playón que es el escenario donde millares de trabajadores se reúnen para elaborar la lucha en defensa de su fuente de trabajo. No crucen el portón es la voz de los obreros de Somisa que enfrentan la privatización, la burocracia y el achique.
Un relato que inaugura la década menemista, plagada de despidos, retiros voluntarios y jubilaciones forzadas. Protagonizado por Chiche Hernández, obreros y habitantes de San Nicolás. Filmado en svhs (1992), editado por grupo de boedo films con dos caseteras unidas por un cable de sincronismo y un mixer av5
DURACIÓN: 18min.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Clk1hxpQHVs
[ 1991 ]
LA ESCUELA DE LA SEÑORITA OLGA
REALIZACIÓN: Mario Piazza
SINOPSIS: Documental que narra desde el testimonio de sus estudiantes y profesores, la experiencia educativa realizada por las Hermanas Olga y Leticia Cossettini entre 1936 y 1950 en la ciudad de Rosario, Argentina, bajo el modelo pedagógico denominado «Escuela Serena».
DURACIÓN: 50 min.
LINK:Â https://www.youtube.com/watch?v=YJRzTcNWlTY
[ 1983 ]
PAPÃ GRINGO
REALIZACIÓN: Mario Piazza
Â
SINOPSIS: En Bogotá, capital de Colombia, un norteamericano retirado recorre la ciudad en asistencia de los niños de la calle, los «gamines», quienes afectuosamente lo han bautizado «Papá Gringo». Producido en Super 8, el corto (de 23 minutos) ganó seis principales premios en sendos festivales internacionales dedicados al pequeño formato. Filmado y compaginado por Mario Piazza.
DURACIÓN: 23min.
LINK:Â https://vimeo.com/37872828